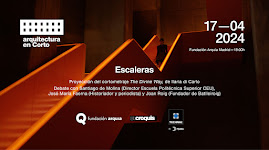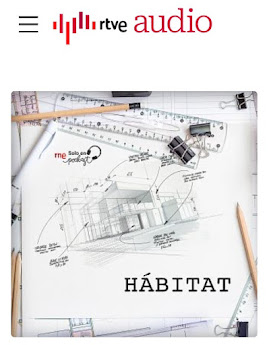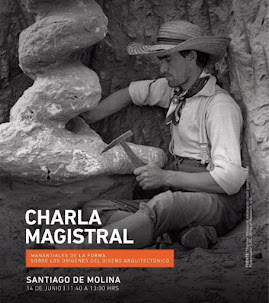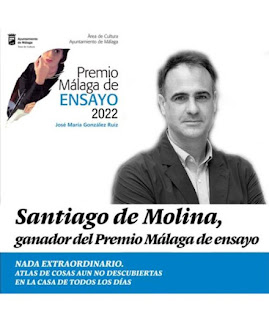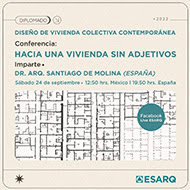En pintura, la vejez se revela sin compasión: la mano tiembla, la mirada se cansa y toda precisión se desvanece. Vasari describió sin dolor la pérdida de destreza en la última obra de Tiziano. La historia lo repitió con Poussin. La arquitectura es capaz de ocultar la debilidad asociada a la senectud de sus autores. La decadencia de un arquitecto se oculta bajo toneladas de hormigón, vidrio y una multitud incansable de personas que soportan sus energías hasta el final. Las obras postreras en arquitectura no exponen ostensiblemente la vejez, salvo por la repetición de los temas, su vaciamiento o su estilización. Seguramente al cine, y pienso de pronto en Clint Eastwood dirigiendo películas con casi cien años, le sucede otro tanto.
Hablar, pues, de la “última obra” en arquitectura como un legado aún más elocuente de lo que fue la obra previa supone atribuirle un sentido ficticio. El arquitecto deja planos, maquetas y decisiones inconclusas cuando le llega su hora; pero otros continuarán, corregirán o traicionarán ese legado porque la obra de arquitectura vive en un tiempo misteriosamente desplazado de la vida. Este hecho se repite desde tiempos inmemoriales: a la muerte de un arquitecto medieval le sucedía un aprendiz aventajado, que a su vez no vio la obra concluida. Entre la idea y el edificio concluido se interpone sistemáticamente un calendario ajeno a sus autores: permisos, presupuestos, empresas constructoras, y luego está la muerte, que no avisa.
¿Qué fenómeno se da específicamente entonces en la última obra? De hecho, ¿nos referimos a la última diseñada, la última construida, la última sobre la que su autor tuvo control real? Lo que celebramos como un testamento arquitectónico no es más que una pieza que la historiografía adora leer como tal: un relato que elegimos para cerrar la vida de un arquitecto al que, como las últimas palabras de un moribundo, se le atribuye el prestigio de lo oracular. Pero, para bien y para mal, los testamentos arquitectónicos no existen. Lo importante, si algo importante había que decir, fue dicho a voz en grito en una obra previa.
In painting, old age reveals itself without compassion: the hand trembles, the gaze tires, and every trace of precision fades. Vasari described without sorrow the loss of mastery in Titian’s final work. History repeated the same with Poussin. Architecture, for its part, can disguise the weakness tied to the senescence of its authors. The decline of an architect hides beneath tons of concrete, glass, and a tireless multitude of people who sustain their energy to the very end. Late works in architecture do not overtly display old age, except through repetition of themes, their emptying out, or their stylization. Surely cinema—Clint Eastwood directing films at nearly a hundred comes to mind—suffers something similar.
To speak, then, of an “ultimate work” in architecture as a legacy even more eloquent than all that came before is to grant it a fictional meaning. When the time comes, the architect leaves behind drawings, models, and unresolved decisions; others will continue, correct, or betray that legacy because a work of architecture lives in a time mysteriously out of sync with life itself. This has been true since time immemorial: when a medieval architect died, a skilled apprentice took over, and he too rarely saw the work completed. Between the idea and the finished building lies a calendar systematically indifferent to its authors: permits, budgets, construction firms—and then death, which never warns.
What phenomenon, then, belongs specifically to the last work? Are we speaking of the last designed, the last built, the last over which its author retained real control? What we celebrate as an architectural testament is nothing more than a piece historiography loves to read as such: a story we choose in order to close the life of an architect to whom, like the final words of a dying man, we attribute the prestige of the oracular. But, for better or worse, architectural testaments do not exist. Whatever mattered—if anything truly mattered—was already shouted aloud in an earlier work.



























_-_left_hand_screen,%20imagen%20wikipedia.jpg)