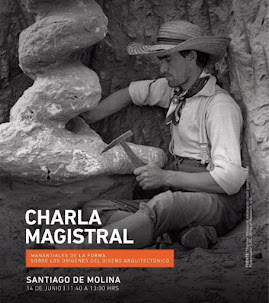30 de septiembre de 2019
SOBRE EL EGO, LOS PATINAZOS Y LA ARQUITECTURA
La modernidad, de tan pulida y brillante, patinaba. Sí, todo era muy limpio e higiénico pero los modernos se olvidaban mencionar que con sus nuevos descubrimientos ponían en juego la salud de los habitantes por medio de las caídas que propiciaban sus pavimentos pulidos y sin juntas.
Aunque como descargo cabe decir que la modernidad traía consigo la autoconsciencia de sus limitaciones, y, pronto, mil reglamentos protegieron el ego y el culo de los habitantes introduciendo terapéuticos coeficientes de resbaladicidad. A lo largo del siglo pasado puede verse como progresivamente los suelos han llegado a resbalar cada vez menos hasta perder ese carácter tragicómico. Hoy nadie en su sano juicio puede permitir que se le caigan los clientes patinando por un salón o cruzando la más trasparente pasarela de vidrio. De lo contrario, se aparece y con razón, en las portadas de la prensa como un profesional descuidado o caprichoso.
La historia del suelo resbaladizo es tan vieja como el propio hombre y comienza con el caminar ancestral sobre el hielo que solo pudo emularse, de modo imperfecto y artificial, en el pulido marmóreo de los grandes palacios. Aún pueden oírse las risas propiciadas por las caídas de una servidumbre apresurada en los amplios espacios del barroco.
El suelo sin fin y sin juntas es peligroso para el ego pero, a la vez, es uno de los mayores inventos de la modernidad. En ese reino de las pinturas epoxídicas y autonivelantes, y de los barnices sobre tarimas exquisitamente pulidas, han salido ganando las pistas deportivas, las boleras, las salas de baile y la industria. Hoy los patinazos del pasado se imitan como una forma de arte urbano en el breakdance y en el paso del "moonwalk" popularizado por ese príncipe de lo resbaladizo que era Michael Jackson.
Curiosamente esa capacidad de los suelos resbaladizos se ha vuelto a convertir en una ventaja. Las actuales empresas de logística y la industria, con sus robots automatizados, encuentran en el suelo deslizante una maravillosa ventaja, ya que los desgastes, la precisión y la energía encuentran de ese modo un equilibrio óptimo. Suelos para máquinas de los que están excluidos los torpes humanos. ¿Quién lo iba a decir? Incluso los defectos del pasado, en arquitectura, pueden volverse virtudes. Y eso sin siquiera hablar de estética.
Etiquetas:
CONSTRUIR,
LIMITE,
REPETIR,
TRANSITO
No hay comentarios:
23 de septiembre de 2019
PATOCíRCULOS
Imaginen un círculo imperfecto. Uno al que le quitasen un punto de su intachable perímetro. Ese punto ausente haría que no pudiese ser definido de una manera convencional. Para las matemáticas, sin embargo, esa malformación resulta muy útil y, de hecho, fue empleada por el profesor C. J. Keyser para discutir la lógica interna de los axiomas. Esa patología enfermiza y disonante fue denominada con el bello nombre de “patocírculos”. Aunque a nadie se le escapa que un círculo imperfecto es como un santo con dos pistolas: algo tan inconcebible como incoherente. Porque en la esencia del círculo está, precisamente, su perfecta cerrazón.
Sin embargo cada disciplina se lleva con sus formas como puede. Tanto que en arquitectura una de las más viejas y difíciles son precisamente los círculos. Para dibujar uno antes sólo se necesita un compás, y para trazarlo en un terreno bastó con una simple cuerda y una piqueta. Pero las cosas se pueden complicar mucho. Todo lo que se quieran. Sobre todo porque en arquitectura no hay posibilidad real de hacer círculos perfectos. Patocírculos son el Panteón de Roma, el Cenotafio pergeñado por Boullé y Stonehenge. A los círculos de la arquitectura hay que poder entrar, y una puerta convierte todo círculo en uno imperfecto.
Además, y aunque se pudiera prescindir de la singularidad de la puerta, con modesta piedra y madera, o con hormigón incierto, entre los errores de cimentación, entre las dilataciones de aquí y de allá, entre los defectos de la construcción y entre los propios golpes de la vida, la arquitectura está condenada a trabajar con círculos patológicos. Aunque a veces sean memorables. Esos patocírculos permiten entonces imaginar la pulcritud ideal de los verdaderos círculos y la redondez de lo que sucede en el mundo.
Etiquetas:
DEFINICIONES,
DEFORMAR,
FORMATIVIDAD,
IDEAR
No hay comentarios:
16 de septiembre de 2019
EL SALTITO
¿Cuántos pies distraídos se habrán empapado en ese canalón del Salk Institute for Biological Studies un día de hallazgo? Al menos los seis premios Nobel que han poblado esos espacios, (como miles de estudiantes y otros cientos de profesores) han dado un saltito grácil la mayoría de los días al cruzar la plaza. Pero seguramente hubo un día inspirado, uno de esos días de feliz "eureka", en el que cruzaron con los ojos pegados a los hipnóticos resultados del último experimento, y en el que los pies acabaron en un chof… y un posterior, chop, chop, chop….
Es leyenda que el espacio entre los edificios de Louis I. Kahn, quedó vacío, sin un árbol, gracias al consejo de su amigo Luis Barragán. El canalillo de agua marca el eje del espacio hacia el horizonte y suena al acercarse al rebosadero. Esa línea que marca la simetría, no puede ser ocupada por nadie. O se está de un lado, o del otro. Estar en el eje, además de antiestético, supone un ridículo despatarre. De modo que ante ese riachuelo solo se puede pasar.
Ahí está y ahí seguirá con mayor fuerza que la de los propios edificios de hormigón y madera, provocando saltitos, y dando sorpresas a los futuros premios nobeles. Y tal vez incluso a alguno de ellos puede llegar a inspirar la dosis de realidad necesaria.
Como la que tenemos al cruzar esa vulgar y hermosa acequia que nos repite desde hace siglos, como una vieja criada: “¿Pretendes conocer las cosas del cielo mientras te olvidas de lo que tienes bajo los pies?”
Ahí está y ahí seguirá con mayor fuerza que la de los propios edificios de hormigón y madera, provocando saltitos, y dando sorpresas a los futuros premios nobeles. Y tal vez incluso a alguno de ellos puede llegar a inspirar la dosis de realidad necesaria.
Como la que tenemos al cruzar esa vulgar y hermosa acequia que nos repite desde hace siglos, como una vieja criada: “¿Pretendes conocer las cosas del cielo mientras te olvidas de lo que tienes bajo los pies?”
Etiquetas:
HABITAR,
OCULTAR,
TRANSITO,
VACIAR
No hay comentarios:
9 de septiembre de 2019
VIVIR EN UN ZAPATO
Tampoco está tan mal. Los espacios están más o menos bien proporcionados. Si me apuran, el salón alejado de la cocina resulta un poco pequeño. Quizás el dormitorio quede algo apretado. Pero cualquiera acostumbrado a ver casas, las ha visto mucho peores. Y esta, al menos, es un chiste. O no. Tal vez solo sea un síntoma, magnificado. O una profecía.
La casa en cuestión fue cometida en los años cincuenta por el coronel Mahlon Haines en un prado de Pennsylvania. No merece la pena mostrar el edificio entero porque cualquiera puede adivinarlo. Se trata de una casa que haría las delicias de cualquier posmoderno.
El bueno del señor Haines, que como ese otro coronel del pollo frito tenía un sentido del negocio indestructible, sabía bien como emplear la arquitectura como arma de venta. Aunque éste, no hay que ser muy perspicaz, vendía zapatos. Y a lo grande.
El caso es que me pregunto si esto de hacer de la casa un espacio para la pura venta no se ha convertido en una de las claves de la era de Instagram y las redes sociales. ¿Acaso no es ya la casa, cualquier casa, el instrumento mercantil de nuestras individualidades? ¿No late en la casa una sobreexterioridad de la que esa casa zapato era una precisa y premonitoria metáfora?
Si pasan por el 197 Shoe House Road, en York, Pennsylvania, ya saben. Aceleren.
No se detengan.
A fin de cuentas es solo un vulgar resto arqueológico de la posterior arquitectura del espectáculo.
La casa en cuestión fue cometida en los años cincuenta por el coronel Mahlon Haines en un prado de Pennsylvania. No merece la pena mostrar el edificio entero porque cualquiera puede adivinarlo. Se trata de una casa que haría las delicias de cualquier posmoderno.
El bueno del señor Haines, que como ese otro coronel del pollo frito tenía un sentido del negocio indestructible, sabía bien como emplear la arquitectura como arma de venta. Aunque éste, no hay que ser muy perspicaz, vendía zapatos. Y a lo grande.
El caso es que me pregunto si esto de hacer de la casa un espacio para la pura venta no se ha convertido en una de las claves de la era de Instagram y las redes sociales. ¿Acaso no es ya la casa, cualquier casa, el instrumento mercantil de nuestras individualidades? ¿No late en la casa una sobreexterioridad de la que esa casa zapato era una precisa y premonitoria metáfora?
Si pasan por el 197 Shoe House Road, en York, Pennsylvania, ya saben. Aceleren.
No se detengan.
A fin de cuentas es solo un vulgar resto arqueológico de la posterior arquitectura del espectáculo.
Etiquetas:
FORMATIVIDAD,
PERSONAJES,
TIEMPO
2 comentarios:
2 de septiembre de 2019
EL PAPEL Y EL LAPIZ NUNCA SE TOCAN
Ese negro polen, como lo llama Bachelard, queda flotando en una nube, solo ligeramente agarrado a la superficie irregular y volcánica que debe ser el papel a la astronómica escala de lo pequeño (1). Sobre esa distancia del orden de la diezmilésima de milímetro suceden cosas que no vemos y que pertenecen al mundo de las ideas. Pero el mero hecho de pensar que no hay una imbricación real entre el negro y el blanco abre un abismo al pensamiento de lo que es un dibujo. Porque si el carbón del lapicero y el papel no constituyen una unidad, al menos en nuestra mente, podemos temer incluso su posible divorcio. ¿Qué sucedería si de improviso el polvo acumulado de grafito vertido en la historia del hombre decidiese despegarse de los papeles que levemente les sostienen? Como mariposas negras esas nubes quedarían flotando y ya no tendríamos los restos de las ideas, ni acaso las sombras corporales de sus autores, sean de Giotto, de Mies Van der Rohe, o de nuestros seres queridos…
Solo el pensarlo asusta. Mejor seguir creyendo que nada hay tan sólido como esa unión entre el negro y el blanco en el que se fundaba el hacer del viejo arquitecto. Y que la memoria de lo trazado permanecerá más tiempo que nuestra propia vida. O al menos, más que lo dibujado con los aún más frágiles y etéreos ceros y unos.
Solo el pensarlo asusta. Mejor seguir creyendo que nada hay tan sólido como esa unión entre el negro y el blanco en el que se fundaba el hacer del viejo arquitecto. Y que la memoria de lo trazado permanecerá más tiempo que nuestra propia vida. O al menos, más que lo dibujado con los aún más frágiles y etéreos ceros y unos.
(1) Bachelard, Gaston: «Materia y mano», en El derecho de soñar, Madrid: F.C.E., 1985, pp.71.
Etiquetas:
DIBUJAR
2 comentarios:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)