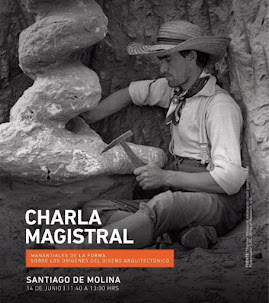Adolf Loos valoraba la calidad de una silla por su capacidad de rozarse con el cuerpo. Cuando nos sentamos en un sillón, alrededor del 15 % de nuestra piel toca el mueble. En la cama, el contacto asciende al 40 %. La ropa que nos protege a diario cubre cerca del 80 % de ese órgano. Al sostener un vaso, ese roce apenas supera el 1 %. Pero el propio Adolf Loos diseñó un vaso de licor cuyo culo de cristal tallado invitaba a que la yema del dedo meñique se deslizase placenteramente sobre él mientras se conversaba.
¿Cuánto se roza a diario la arquitectura con nosotros? Precisamente en la franja inmediata de la piel podemos considerar que se da su verdadero grado cero. Esa distancia es la del desgaste y de la aspereza, y también la del confort. Entre las superficies vivas y las inertes se teje una narración elocuente, silenciosa, hecha de presión, temperatura y textura. En ese punto comienza la primera arquitectura, que no es otra que la que denominamos vestido. Una segunda piel que se amplía sucesivamente desde la cama, a la túnica, la manta, la jaima, la cabaña y que se extiende más allá de la casa.
La industria de la construcción está muy acostumbrada a medir con precisión la cantidad de superficie que mantienen sus obras en contacto con el exterior. De ella depende el intercambio térmico y buena parte de su consumo energético y su economía. Pero a menudo olvidamos que, en la superficie de contacto más inmediata del cuerpo con la propia arquitectura, se llega a apreciar un número de matices aún más diverso y sofisticado, capaz de describir nuestro modo de estar en el mundo. En esa conciencia se encuentran también algunas de las razones más profundas de su ser, más allá de la pura climatización.
Adolf Loos judged the quality of a chair by its capacity to brush against the body. When we sit in an armchair, around 15% of our skin touches the piece of furniture. In bed, that contact rises to 40%. The clothes that protect us each day cover close to 80% of that organ. When holding a glass, the contact scarcely exceeds 1%. Yet Loos himself designed a liqueur glass whose cut-crystal base invited the tip of the little finger to glide pleasurably across it while one talked.
How much, then, does architecture brush against us in everyday life? It is precisely in that immediate band of skin that we may locate its true zero degree. That distance is one of wear and roughness, but also of comfort. Between living and inert surfaces an eloquent, silent narrative is woven—one made of pressure, temperature and texture. At that point begins the first architecture, which is none other than what we call clothing: a second skin that gradually expands from the bed to the tunic, the blanket, the tent, the hut, and extends beyond the house itself.
The construction industry is well accustomed to measuring with precision the amount of surface its buildings keep in contact with the exterior. On it depend thermal exchange, much of their energy consumption and, ultimately, their economy. Yet we often forget that in the most immediate surface of contact between the body and architecture itself one can perceive an even richer and more refined range of nuances, capable of describing our way of being in the world. In that awareness lie some of the deepest reasons for architecture’s existence, beyond mere climatization.