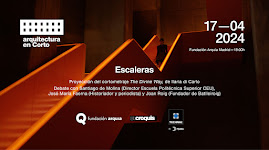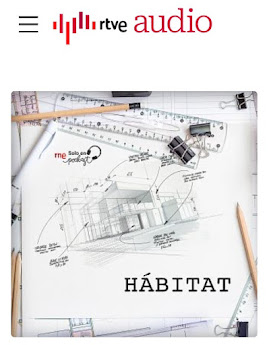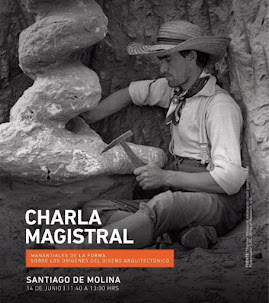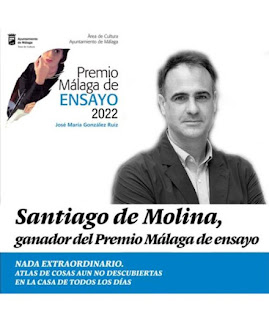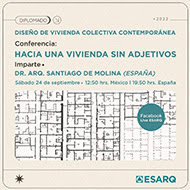30 de enero de 2017
EN CADA VENTANA DEBE VERSE EL MUNDO ENTERO
A finales de los años sesenta un equipo de ingenieros de la NASA responsables de la misión Skylab encargó al diseñador de la botella de Coca Cola y mil otras cosas, el prestigioso Raymond Loewy, un estudio para la ocupación interior de aquella estación espacial. Intuyeron que si un hombre iba a estar en el espacio quizás su supervivencia iba a depender de que su habitat fuera aceptable y no las meras sobras entre millares de cables, tubos y aparatos de vuelo.
Loewy en seis años produjo más de tres mil diseños para adecuar la estación del Skylab a las necesidades de los astronautas. Entre ellos, incluyó una innecesaria y peligrosa ventana para poder ver el exterior desde la nave.
A la vuelta del exitoso viaje, en el Salón Oval de la Casa Blanca, los astronautas agradecieron ante el presidente de su país esa diminuta pero costosa ventana, un ojo de buey no mayor que el de un camarote de barco, pero dispuesta en el lugar adecuado. Les había permitido contemplar su hogar en la lejanía y evitar la claustrofobia y el tremendo estrés que provoca el espacio. De un modo misterioso les había hecho sentir conectados con sus casas.
Aquella ventana, innecesaria desde el punto de vista de la lógica de la ingeniería aeroespacial, resulta suficientemente explicativa de la extrema necesidad de esos despreciados elementos para cualquier ser humano y, por añadidura, para la arquitectura.
A veces se olvida que una ventana es el primer paso para poder llegar tomar conciencia de nuestro lugar en el mundo. Para mirar y también poder reconocernos mirando. Aunque la ventana no pueda abrirse y no permita que entre aire fresco. El poder ver las cosas es el primer paso para alcanzarlas. Para soñarlas.
Aquella ventana nos recuerda que desde cada uno de esos agujeros debería siempre poderse ver un mundo, completo. Acostumbrados a resolverlo todo con inmensas cortinas de vidrio de carpinterías invisibles olvidamos que esa es la mínima de las obligaciones de una ventana.
Etiquetas:
MATERIA,
VENTANA,
VER
6 comentarios:
23 de enero de 2017
POR FIN DEMOSTRADA LA VALIDEZ DEL “POSTULADO DEL ÁRBOL” EN ARQUITECTURA.
En realidad, esta sesuda hipótesis resulta una variación de un postulado extraordinario del mundo vegetal, intuido anteriormente por la botánica y cuya validez ha sido demostrada gracias a un grupo de investigación tal vez financiado por un plan estatal comandado por notables catedráticos eméritos de las más americanas universidades. El caso es que el estudio en cuestión asegura que la pervivencia de un árbol está condicionada a la profundidad a que haya sido capaz de clavar sus raíces y el número de hongos compartidos entre ellas. Ya ven. Tanto para eso. Sin embargo no conviene dejarse engañar por su aparente simpleza, porque el postulado tiene su enjundia.
A pesar de su aparente novedad fue un juntapalabras quien mejor supo encontrar una formulación precisa a este postulado hace mucho tiempo, Federico Hebbel, aunque desgraciadamente solo llegó a inscribirla en su losa sepulcral en lugar de una revista con suficiente índice de impacto: “Si el árbol se echa a perder, aunque sea en el peor de los suelos, es sólo porque no clava sus raíces lo bastante hondo. Toda la tierra es suya”. Lo hermoso de esa lapidaria sentencia es lo que dice en su última frase: “toda la tierra es suya”. Porque significa que toda ella pertenece a la obra de arquitectura (y al árbol), lo que implica también que esa tierra son de usted, y mías, a cambio de clavar suficientemente fuertes las garras bajo ella y que nuestras raíces estén suficientemente bien conectadas.
De este postulado se deriva, también y recíprocamente, que la obra pertenece a esa tierra, y por puro amor a la lógica del razonamiento, también usted y yo. Lo cual es destapar un sentido de la propiedad muy poco economicista. (Esto último, por cierto, no estaba ni siquiera esbozado en el rotundo descubrimiento de aquellos egregios catedráticos).
La arquitectura se sostiene, por acabar, gracias a esa garra feroz que la engancha al terreno y la conecta con otras obras hasta el centro de la tierra, y esa otra garra de la tierra hacia ella. Y si pervive es porque ambas se abrazan mutuamente con suficientes energías como para sobrevivir sin estrangularse.
Respiremos. Por fin ha sido demostrada indirectamente la necesaria vinculación de la arquitectura con el lugar donde se posa y con el resto de las obras de arquitectura. Ahora solo falta corroborar si los ensayos han sido correctamente realizados y tienen suficiente validez en este inesperado campo, porque siendo algo científico, ya se sabe, lo mismo en dos días sale otro descubrimiento anulando el anterior...
Respiremos. Por fin ha sido demostrada indirectamente la necesaria vinculación de la arquitectura con el lugar donde se posa y con el resto de las obras de arquitectura. Ahora solo falta corroborar si los ensayos han sido correctamente realizados y tienen suficiente validez en este inesperado campo, porque siendo algo científico, ya se sabe, lo mismo en dos días sale otro descubrimiento anulando el anterior...
Etiquetas:
CONTEXTO,
FORMATIVIDAD
2 comentarios:
16 de enero de 2017
LA HABITACION DE ENSEÑAR A PENSAR
El eminente y olvidado pedagogo, Christian Heinrich Wolke, profesor de la igualmente egregia institución del Philanthropinum, en Dessau, preocupado por la enseñanza de la inteligencia ideó una habitación llena de objetos, secretas mirillas y armarios con la deliciosa intención de constituirse en una eficaz herramienta para “enseñar a pensar”. La habitación modulada con una retícula que era ocupada por cajones, números, imágenes y un sinfín de otros estímulos era, según la creencia del siglo XVIII, una idea desde la que estimular a la juventud a salir de la abulia mental o de la ignorancia.
En aquella habitación sin afuera - aun a pesar de disponer de ventanales desde los que contemplar pájaros y especies vegetales - flotaban las personas y los muebles como puros objetos. Y se dice literalmente, porque en la retícula una persona y un dodecaedro son seres equivalentes.
En aquel interior latía una extraña utopía, aunque no se si precisamente sobre el enseñar a pensar sino más bien sobre la retícula misma. En realidad la retícula como espacio continuo e indiferenciado, supone una amenaza en si misma porque sitúa al hombre frente al laberinto de lo perpetuamente repetido. Una idea que asomó muchos años después y en un lugar muy distinto.
Curiosamente la modernidad de la retícula de esa habitación de enseñar a pensar coincide con la que empleó el estudio italiano Superstudio en los años 60 y 70 del siglo XX. Aunque para Superstudio la retícula no suponía incluir en su interior ningún objeto. Su maraña de líneas y ejes no tenían la intención de contener más que la propia retícula como sistema infraestructural y laberíntico. Aunque lo más fascinante de la coincidencia en ambos casos es que, como suele suceder en la naturaleza, toda semejanza de formas se deriva de objetivos funcionales semejantes.
Puede que por eso, en ambas utopías la idea de la ocupación de las mentes y territorios por medio de una retícula fuese de hecho el mejor objeto de pensamiento posible. En fin, muchas veces lo mejor de las habitaciones de enseñar a pensar es que enseñan a pensar sin la necesidad siquiera de las propias habitaciones…
Etiquetas:
HABITAR,
UTOPIA
No hay comentarios:
13 de enero de 2017
LA HERENCIA DE LOS DESHEREDADOS
La arquitectura es un arte de toneladas más que de kilogramos. Por eso no es fácil hablar de la ligereza de una obra y menos aun conseguir que ésta ofrezca siquiera una sensación de liviandad semejante a las nubes, a la hoja de un árbol o a un cuadro de Turner.
El valor de la casa Guzmán, recientemente demolida obra de Alejandro de la Sota, estaba concentrada precisamente en haber logrado esa sensación grácil, como de casa de papel, apenas explorada en la arquitectura moderna española. Sólo por esa heroicidad merecía pervivir. Que su autor fuese Alejandro de la Sota parece significativo pero secundario. Alejandro de la Sota habría estado conforme con la apreciación.
El valor de la casa Guzmán, recientemente demolida obra de Alejandro de la Sota, estaba concentrada precisamente en haber logrado esa sensación grácil, como de casa de papel, apenas explorada en la arquitectura moderna española. Sólo por esa heroicidad merecía pervivir. Que su autor fuese Alejandro de la Sota parece significativo pero secundario. Alejandro de la Sota habría estado conforme con la apreciación.
Sin embargo con esta pérdida late alguno de los dramas no solamente de la arquitectura sino del propio siglo XX. ¿A quien pertenece la Arquitectura cuando ésta es irrepetible? ¿No se convierte entonces en patrimonio del hombre? ¿Cómo ha podido destruirla alguien que la pudo vivir y comprender a lo largo de los años? ¿Acaso no tiene la arquitectura ninguna capacidad de mejorar la vida de quién ha podido disfrutarla?
Las primeras preguntas pueden ser respondidas recordando la fabulosa novela “Billar a las nueve y media”, donde una saga de tres generaciones de arquitectos destruían la obra erigida por sus progenitores sucesivos. El freudiano asesinato del padre estaba presente en aquella Alemania de Heinrich Böll, como también estaba presente el intento del hijo por construir algo aun más memorable y mejor. Sin embargo el drama de la casa Guzmán es que no existe el legítimo intento que late en la catedral románica cuando es arrasada por la gótica o la renacentista... Simplemente existe con esta destrucción una puerta abierta al abismo de la barbarie. Cuando se abren esas simas, el ser humano, en su conjunto, es peor.
Las últimas preguntas nos atosigan aun más. Porque dejan sin respuesta el sentido redentor de la creación estética. Y son semejantes a las que Steiner se hacía en otro contexto: ¿Cómo era posible que alguien después de tocar y entender perfectamente a Bach fuese capaz de cerrar la tapa del piano y aniquilar miles de seres humanos en un campo de concentración?. No tenemos respuestas para esa pregunta. Y si bien el interrogante de Steiner está planteado en un extremo, lo sucedido en la casa Guzmán pertenece a su órbita: el disfrute estético no nos exime de la barbarie.
En la parábola bíblica del “hijo pródigo” la vuelta al hogar, aun a pesar de haber dilapidado la herencia paterna, fue recibida como una fiesta. En el mundo de la cultura no hay posibilidad de aplicación de esta parábola. Porque el camino de vuelta se ha destruido junto con la herencia.
De la casa Guzmán solo quedan para nuestros hijos unas fotos y nuestros pesados comentarios.
Ojalá no aparezca otra ocasión de asomarse a estos vértigos.
Etiquetas:
FRAGMENTAR,
OBSESIONES,
TIEMPO
3 comentarios:
9 de enero de 2017
LA DUREZA DEL LAPICERO, O POR QUÉ EN OCASIONES MIES DIBUJABA CON UN PURO EN VEZ DE FUMÁRSELO
Para los mitómanos y los místicos “el papel en blanco” aun es el territorio mental preferido de la incertidumbre y de la grandeza creativa de la arquitectura. Se equivocan. La auténtica dificultad de ese proceso estuvo siempre un escalón antes que en la blancura inmaculada del papel: en la elección del lapicero con el que comenzar a trazar la primera línea.
Antes, cuando la arquitectura se dibujaba a lápiz, la dureza del grafito marcaba el carácter del dibujo pero también de quien lo usaba, más que cualquier otra decisión de partida. Desde la dureza extrema del 10H, cortante como el filo de un bisturí, a la blandura de un algodón negro de un 8B, esas gradaciones no eran simplemente una habilidosa combinación de arcilla y grafito, sino hasta una filosofía. Cuentan que cuando al arquitecto sueco Sigurd Lewerentz, acostumbrado a dibujar con un 6H, se le acercó una estudiante blandiendo un dibujo realizado con un 2H, irónico, le preguntó si se iba a dedicar a partir de ese momento al dibujo en lugar de a la arquitectura…
La dureza de esa mina de grafito determinaba el tipo de papel y hasta al tipo de dibujante y de proyecto, porque de su elección dependía de modo transversal la cantidad de veces que se podían arrastrar los instrumentos de dibujo sobre lo ya dibujado sin mancharlo, sin arruinar su limpieza o sin cortar o agujerear el propio papel. Inevitablemente un dibujo muy trabajado estaba configurado desde la extrema dureza de un lapicero o desde la extrema habilidad de su dibujante, que paseaba por el papel con una mina más blanda sin el pecado de la suciedad. Por eso con el tiempo, en la memoria de la arquitectura la precisión y la dureza construyeron una imagen indisociable en el dibujo.
Y sin embargo ahí estaba también Mies van der Rohe, pensando duro y afilado como ningún otro, pero dibujando con un grafito gordo y blando. Con los puños de la camisa milagrosamente limpios, con una ligereza y una postura que no permiten horas y horas de esfuerzo. Casi con gracia, como los calígrafos japoneses. Como si para la precisión necesaria de su arquitectura se debiese dibujar en el extremo, o con un grafito grueso semejante a uno de sus puros, (en ocasiones como ésta parece estar dibujando con la ceniza de uno de ellos), o en otros casos, con un escalpelo. Pero de ningún modo con un HB tibio y a medio camino de nada. Porque en el fondo ese quizás fuera el mayor de los problemas en la elección de un lapicero - y tal vez de la arquitectura - las medias tintas.
Hoy la simple gradación de grises informáticos, del 250 al 255, está privada de esas connotaciones...Y conste que no se dice con asomo de nostalgia.
Hoy la simple gradación de grises informáticos, del 250 al 255, está privada de esas connotaciones...Y conste que no se dice con asomo de nostalgia.
Etiquetas:
DIBUJAR,
PERSONAJES
2 comentarios:
2 de enero de 2017
ARQUITECTURA DEL “NO”. ANTIMANIFIESTO
“No al espectáculo, no al virtuosismo, no a las transformaciones, a la magia y al hacer creer. No al glamour y la trascendencia de la imagen estelar, no a lo heroico, no a lo antiheroico, no a la imaginería basura, no a la implicación del intérprete o del espectador. No al estilo, no al amaneramiento, no a la seducción del espectador gracias a los trucos del intérprete, no a la excentricidad, no al conmover o ser conmovido”.
Hay momentos en los que uno se cansa de tanta cosa que acaba por no querer más cosas. Ni una más. En esos instantes simplemente se clama porque a uno le dejen en paz. E incluso se es capaz de escribir un antimanifiesto.
Los años sesenta, que fueron un disparate en casi todo, fueron también ocasión, como siempre que aparecen excesos, de ver voces dedicadas a ese solitario, gratificante y antiproductivo arte del antimanifiesto. Éste de Yvonne Rainer, bailarina y coreógrafa aquellos años de plástico y música pop, es de los más elocuentes, ejemplares e imperecederos. Harta de soportar excesos de la danza moderna pero también de la clásica, harta de soportar todo lo que no fuera la propia danza, lanzó al mundo un escrito sobre el hartazgo mismo.
El caso es que si los manifiestos pueden ser reivindicativos de un instante, de una ideología, si siempre quieren ser la punta de lanza de una incierta vanguardia, si sus aspiraciones son territoriales o políticas, incluso aglutinadoras o propagandísticas, con los antimanifiestos no sucede nada de eso.
Un antimanifiesto no espera que se sumen a él más personas, ni pretende acaparar poder o influencia; un antimanifiesto simplemente es una declaración de puro empacho, por eso todo antimanifiesto es igual, en el fondo, al resto de los antimanifiestos. O dicho de otro modo, solo hay un antimanifiesto posible: el que lo hace contra el resto. Y eso, claro, une mucho porque los hastiados son legión. También en arquitectura.
Pero atención, que estar harto no significa negarse a todo. Bachelard en “La filosofía del no” dijo: “La filosofía del no, no es psicológicamente un negativismo y tampoco lleva, frente a la naturaleza, al nihilismo. Procede de una sensibilidad constructiva. Pensar bien lo real es aprovecharse de sus ambigüedades para modificar el pensamiento y alertarlo”. Cuando existe un empacho de forma o de espectáculo y la digestión es lenta o difícil, es el momento de esas consideraciones espirituosas en torno a estas formas del “no”. Benditos estos breves paréntesis temporales en que miramos a los antimanifiestos con tanta consideración. Porque son momentos donde, a pesar de la fatiga, todo está por venir. Saber qué no queremos hacer es ingresar en la sana "filosofía del no" de los fatigados pero no exhaustos.
Etiquetas:
EXTRAÑAMIENTO,
IDEAR,
VACIAR
2 comentarios:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)