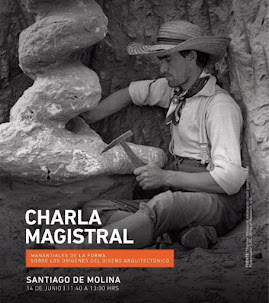26 de noviembre de 2012
COSTURAS
Para recordar, antes de la escritura, el ser humano inventó sistemas de relaciones capaces de facilitar su memoria. Inventó el poema para recordar historias gracias a su ritmo y su cadencia. Inventó las constelaciones para recordar fechas cuando aun no había calendario sobre el que fundamentar sus plantaciones y sus cosechas. Inventó la arquitectura para preservar la memoria de los hombres.
El establecimiento de cadencias y agrupaciones entre las cosas, esas costuras invisibles, supusieron un ejercicio para el desarrollo del pensamiento abstracto hasta hacer del mundo un tejido en el que nada fue independiente del resto. A ese tejido de relaciones le hemos llamado cultura.
Cada investigador, poeta, músico o arquitecto ha luchado desde entonces por descubrir y coser partes alejadas del mundo por medio de fórmulas, palabras, sonidos o formas.
La arquitectura como parte de ese tejido conserva, por tanto, un compromiso ineludible. Cada obra, cada proyecto y cada esfuerzo del arquitecto se integra en ese tejido y destejido de los hechos de la cultura.
Este solemne argumento, puramente retórico y algo excesivo, debería bastar para no contemplar cada obra como un fin en si mismo, ni el trabajo del arquitecto como una exaltación a otra cosa que no sea su secreto trabajo de hilar delgado y fino. Porque no existe la obra de arquitectura autónoma por mucho que se crea esto posible.
Por que cada obra vale tanto más por lo que consigue relacionar en ese tejido, las obras vecinas o el pasado, hacia la materia de la que se constituye, que su propio valor como objeto.
Por esas costuras se pasa a la historia, por esas costuras se construyen las ciudades y por esas relaciones somos antes costureros que arquitectos. Aunque sin dedal...
Etiquetas:
CONTEXTO,
COSER,
DEFINICIONES,
PROFESION,
TIEMPO
3 comentarios:
19 de noviembre de 2012
UN POCO DE EDUCACIÓN
Cuántos objetos, extrañamente, apenas funcionan. Sin embargo llegados a un punto, quizás por la costumbre, que difícil se hace renegar de sus calamidades. Porque logramos sobreponernos a sus malos usos y convivir con ellos hasta hacerlos imprescindibles.
Cuando se hace difícil decir si continuamos empleándolos por rutina, parecen conquistar una especial sensibilidad solo propia del ser vivo. Una especie de inteligencia autónoma. Como si cada uno de ellos hubiese llegado a encarnar un pensamiento.
El largo listado de ejemplos constituye la historia de los objetos mismos. Desde el hacha de silex hasta el último ingenio electrónico. O los cubiertos que Scarpa diseñara para Murari.
Estos últimos son ejemplo de todo lo dicho. Porque además de ser equilibrados, hermosos e inservibles, reclaman atención. “Coma usted despacio”, parecen decir. “No sorba la sopa”, ( y de profunda, la cuchara obliga a los labios a buscar en su fondo con lentitud. “Modere sus gestos”, ( y la brevedad de la pala del cuchillo, impide tanto un cortar cómodo, como el movimiento del brazo invadiendo el espacio del comensal vecino). “No moje pan en la salsa”, ( y los tenedores guardan un pequeño cuenco entre sus excesivas puntas y el mango para cargar la postrera salsa).
Como si además de utilizarse para comer, hicieran de institutriz. Y de escuela de buenos modos en la mesa.
Como puede comprenderse eso es mucho más de lo que todo el funcionalismo pudo nunca pretender. Y es que en los objetos más auténticos, la utilidad desborda el mero funcionamiento. Hasta hacer imaginar incluso el sistema social que les dio razón de ser. Esa ambición fue siempre cosa de la Arquitectura.
Etiquetas:
CORTAR,
FUNCION,
TOCAR
6 comentarios:
12 de noviembre de 2012
REDUCIR
Loos decía que había que hacer siempre la arquitectura un poco más grande o más pequeña de lo esperado. Tal vez esa extrañeza sea lo mínimo que la arquitectura pueda ofrecer. Hacer palpable la fisura entre nosotros y el mundo.
Desde el crecimiento infantil el mundo va menguando cada año. Los objetos se vuelven lentamente amables entre nuestras manos cada vez más adultas. Y todo se detiene sin explicaciones. Sin embargo el cuerpo guarda escondida esa irrepetible sensación.
Hacer de ese antiguo crecimiento una espiral sin fin haría del mundo un lugar distinto. Aunque allí apenas se esconden cosas de la arquitectura que no rocen la atracción turística o de feria.
Charles y Ray Eames recibieron el encargo de hacer una pequeña ciudad para ser recorrida en tren en 1957. Una ciudad a uno quince de su tamaño real. Con una torre de agua, edificios industriales, almacenes, y hasta una estación victoriana pintada en verde oliva y rojo. El propietario posa allí, orgulloso, en una ciudad ya destruida.
Oíza sentía admiración por la casa Pegotti, donde apenas cabía una madre bajo su dintel de entrada, y donde en su cubierta de barquichuelo invertido, asomaba una sonriente niña, en un hueco en el que apenas cabía su cara.
En las Vegas hay un Nueva York a uno nueve de su tamaño real.
Convivimos como gigantes con miles de reproducciones y miniaturas. Jibarizamos el mundo como espectáculo. Imaginamos habitar maquetas. Y sin embargo, ¿Dónde empieza la arquitectura?.
En algún lugar entre todos, existe una frontera, invisible y ceñida, donde aparece ese delicado arte del tamaño de las cosas.
Etiquetas:
DEFINICIONES,
EXTRAÑAMIENTO,
HABITAR,
REDUCIR,
SUBVERTIR
5 comentarios:
5 de noviembre de 2012
ENTUSIASMO Y APRENDIZAJE
La pedagogía del proyecto de Arquitectura es una ramificación de la ciencia del entusiasmo. Por eso el arte del profesor consiste en crear esa especial atención, convertirla en voluntaria, ayudarla a construirse. Y una vez conseguida, conservarla, supervisar su engranaje y su funcionamiento, limitar su aplicación. Es tan necesario procurarla combustible como que éste sea el suficiente, sin excesos ni carencias, para que una vez fijada en un objeto de estudio, nos aseguremos de que es perseguido.
Ese estado es el motor secreto tanto del aprendizaje como del mismo hacer Arquitectura.
Porque estar entusiasmado supone estar invadido. Ceder a lo ajeno, dejarse manipular y vencer, ver romperse una parte de uno mismo para disfrutar de una especial trasmutación. Hacer que esto suceda de manera prolongada en el tiempo, “hasta que las personas se transformen en personas distintas” como dice Quetglas, con otros instrumentos mentales ya propios e independientes del mismo profesor, es una tarea útil, aunque de manera solo retrospectiva.
El aprendizaje del alumno no consiste, pues, en dar luz al “sin luz”, a-lumen, sino en proporcionar otro tipo especial de nutriente. Alumnus, del latino "alére" es alguien “alimentado”. Aunque en realidad no de conocimiento puro, sino de entusiasmo.
Etiquetas:
TRANSITO,
VER
4 comentarios:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)