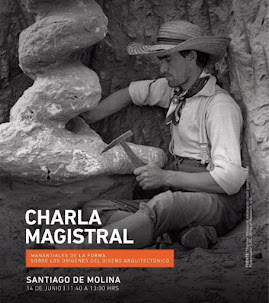31 de enero de 2011
ACOGER LA MIRADA
En ocasiones, ser arquitecto consiste tan solo en saber,
antes de que ocurra, que alguien ha perdido a un ser querido. Saber que después
del trágico suceso, a duras penas habrá logrado llamar a familiares y amigos, avisando
cómo se iban a organizar las exequias. Tal vez una esquela en un periódico.
Saber que el difunto será trasladado al cementerio y un funeral amable tratará
de brindar algo de consuelo a la familia.
Saber que el familiar más próximo, sentado ya sobre un banco
primitivo e inocente cerca del difunto, ha pasado la noche en vela. Saber que
apenas puede pensar nada con claridad. Que apenas puede dar sentido a las
palabras que escucha desde el altar. Su mirada vaga. A sus pies, encuentra una
filigrana, como una alfombra de piedra, delicada y sorprendentemente tallada.
Su mirada perdida se detiene por un instante sobre esos arabescos. El solado de
la capilla no tiene semejante grado de detalle en ningún otro punto.
Todo tiene algo de reconfortante. Y todo habrá cambiado.
Lo substancial no es tanto el detalle de esa alfombra, como
saber que la arquitectura tiene la capacidad que devolver la mirada
transformada. Al recogerse sobre sí, la mirada se impregna de algo parecido al
consuelo humilde que las cosas y la arquitectura pueden brindar. A su vuelta,
la mirada ha cambiado. Todo habrá cambiado.
Esa pequeña alfombra de piedra , igual que los bancos, la
capilla y el cementerio, es el trabajo de Erik Gunnard Asplund en el cementerio
de Estocolmo.
Su grandeza como arquitecto es haber soñado una y mil veces
esa escena, haberla anticipado y luego haber logrado darle forma de
arquitectura: escenario adecuado y pertinente a la vida de los hombres.
Etiquetas:
DEFINICIONES,
HABITAR,
MATERIA,
SENCILLEZ,
VER
9 comentarios:
25 de enero de 2011
MIRALLES, EN EL FUTURO
En el futuro, del trabajo de Enric
Miralles deberá decirse muchas cosas. Pero seguramente lo grueso de esas
aportaciones provenga desde el pensamiento de sus dibujos.
Porque de Miralles resultan
admirables algunas obras y todos sus dibujos: pasmosos, hipnóticos, y a partir
de un instante, todos muy próximos entre sí. Como si a pesar de la variedad de
intenciones todos fuesen el mismo proyecto,- y en su caso solo cabe entenderlo
como un piropo-.
Es posible ver en su figura a
alguien que supo sacar verdadero partido a una forma de dibujo de los años 80,
cultivada cerca de la deconstrucción y ya perdida, que logró trazar la
complejidad por medio de la superposición y la discontinuidad. Una técnica que
sin embargo supo librar del drama y transformar en un lenguaje vivo, alegre y
liviano. Porque sus dibujos son leves, etéreos y expansivos, como haces de
líneas densos y cargados. Sin esos tics vacíos en que es tan fácil caer siendo
buen dibujante.
Esas madejas conectadas recogen
también la herencia cubista, como un collage de cosas que son capaces de
conservar su propia entidad. Y donde, aun a pesar de pertenecer a un
conglomerado, resulta posible su individuación. Es fácil, en ese sentido,
encontrar hermandades entre Miralles y Siza, por la común relación entre los
objetos-personajes y sus arquitecturas.
Sus
dibujos de línea, no separan espacios o usos sino que marcan leves
zonas, tenuemente diferenciadas, líneas de un grosor infinitesimal
superpuestas, energéticas, cargadas como anguilas. Sin embargo sus líneas, a
pesar de lo ligero, son líneas de construcción.
A pesar del garbo con que se despliegan, son materia imaginada,
anticipada por medio de un trazo que llega a mostrar incluso un orden
constructivo. Seguramente por esa continuidad indestructible entre dibujo y
construcción sus documentos pueden entenderse como partituras o libros de
instrucciones para la consecución de una obra. Pero también en sentido inverso,
sus obras pueden ser interpretadas como dibujos por venir.
Miralles mismo confía al documento
en planta el reconocer y gestionar el desarrollo del proyecto. Solo con un
talento creativo exuberante, es posible explicar desde ese corte horizontal, en
exclusiva, la complejidad material de sus elementos, y eso lo sitúa fuera del
mismo ámbito de preocupaciones y habilidades de sus contemporáneos. Tal vez por
eso Miralles parece un ser fuera del tiempo, - como también lo fue Gaudí-. O
dicho de otro modo, tal vez sea el tiempo quien pasa a través suyo:”Pasar a través
de las cosas mientras se transforman”.
Las palabras más certeras sobre
Miralles han sido pronunciadas por el mismo. Quizás haya aun que esperar diez
años más para hablar en verdad de su obra.
Etiquetas:
DIBUJAR,
PERSONAJES
8 comentarios:
21 de enero de 2011
ESTAFADORES
Está aun por escribir una historia verídica de las estafas
de la arquitectura universal. Una historia abundante y contraria a las
costumbres de la crítica y en la que la modernidad ocuparía buena parte del
copioso volumen.
En tan fabulosa edición, de seguro debieran aparecer
egregios personajes entre los que la figura de Jean-Jacques Lequeu (1757-1826)
sería una de las más prominentes.
El conjunto de los dibujos atribuidos a Lequeu son un
muestrario de ocurrencias, pornografía, charadas, obviedades y trabajos de
parvulario beaux artiano, de tan diferente factura que apenas es posible
imaginar como un intelectual medianamente solvente, y menos Kaufmann, pudo
colocarlo al lado de una lista encabezada por Boullée y Ledoux sin una criba
seria de su trabajo. (A no ser porque desde el punto de vista editorial resulta
siempre más fácil titular libros con tríos que con duetos).
Si a Kauffman no le resultaba evidente que “LC” y “Lequeu” compartían
maravillosas afinidades como nombre de guerra, al menos el autorretrato de
Lequeu con bombín, amén de su evidente anacronismo, también parecía la malsana
burla al mismo personaje y motivo de sospecha extensivo al resto de su obra.
Por si no fuese poco, bajo ese bombín se dibujaba a alguien desquiciado y
vociferante.
La mascarada, puesta en escena por un círculo cercano a los
surrealistas y al dadaísmo, era fruto de la palpable animadversión de Duchamp y
sus compinches por Le Corbusier.
El conjunto de los dibujos de Lequeu, que permaneció durante
mucho tiempo en el infierno de la Biblioteca Nacional Francesa, es hoy
accesible para comprobar su notable falta de unidad. La sombras de la sospecha
son alargadas y el divertimento de averiguar el verdadero padre de algunas está
aun pendiente.
No obstante la calidad de dibujante del Lequeu real ha
dejado combinaciones imaginativas cercanas al collage moderno, con fantasías y
delirios propios de lo mejor del surrealismo.
Es creo del surrealismo y no de la arquitectura moderna, de
quien si podría considerarse, con razón, un verdadero visionario.
Etiquetas:
PERSONAJES
No hay comentarios:
18 de enero de 2011
UNA SILLA ES UNA SILLA ES UNA SILLA
En 1965 Joseph Kosuth plantó en el MOMA de Nueva York su obra, “tres sillas”, copiando impunemente una idea de Magritte de sólo 35 años antes: su célebre “Esto no es una pipa”.
Donald Judd, tras ver esa sucesión de sillas, solo logró balbucear:“una silla existe en cuanto silla. Y la idea de una silla no es una silla. Una buena silla es solo una buena silla”, declaración que roza lo más insondable de la filosofía, la poesía pura a lo Gertrude Stein, o la constatación de una obviedad al estilo de la más pobre crónica deportiva. El caso es que una buena silla, no por serlo, era una obra de arte digna de estar en un museo. Y puede que en realidad ese fuese el mensaje más profundo de la tautología de Judd. Por lo demás, la silla en cuestión era, muy a propósito, de lo más vulgar.
Foucault, - y conste que no se cita con ostentación- ha escrito lúcido y claro sobre aquella obra de Magritte bien parecida a ésta que, por cierto, si que es hermosa. No obstante bajo ambas se esconde una de las cuestiones más delicadas y particulares de la música, la pintura, o la arquitectura y para nosotros, el meollo del asunto. Para todas ellas, la distancia entre la representación y las cosas es no sólo una postura ante el mundo, sino un hecho inevitable. Esa distancia inconmensurable es la distancia de la música real frente a ese baile de hormigas sobre el pentagrama, o la de la arquitectura construida frente a sus meras líneas sobre el papel. Que esa distancia se sienta lejana o ínfima es una declaración estética y por tanto una forma de ejercer las respectivas profesiones.
De hecho, y visto desde ese punto de vista, la declaración de Judd ponía de manifiesto que ninguna de ellas era una silla: ni la imagen, por ser sólo una fotografía; ni su definición, por ser posibles sillas fuera de ella; ni siquiera el objeto real, por haber sido declarada obra de arte y por tanto inútil para sentarse a riesgo de ser echado a patadas del museo.
Por cierto, a esas sillas de Joseph Kosuth quizás aun les faltaba esa cuarta silla, la silla dibujada: la de los planos de la silla proyectada. O dado lo vulgar del objeto, los dibujos para su patente.
Etiquetas:
AMUEBLAR
8 comentarios:
13 de enero de 2011
ESCENARIOS COTIDIANOS
“Lucien vio el Palacio en toda su primitiva belleza. La columnata se le apareció en su esbeltez, juventud y frescor. El alojamiento de San Luis reapareció tal como había sido, y pudo admirar sus babilónicas proporciones y sus fantasías orientales. Aceptó aquella visión sublime como un poético adiós de la creación civilizadora. Mientras hacía sus preparativos para morir, se preguntaba como podía existir aquella maravilla desconocida en París.”
¿Qué pretendía Balzac en sus Esplendores y miserias de las cortesanas haciendo que Lucien de Rubempré se quitara la vida justo después de contemplar hermosos detalles arquitectónicos?. Tal vez hablar de la incapacidad salvífica de la arquitectura. Quizá solo fuera el marco que permitía “un poético adiós”. Tal vez nada.
La arquitectura se brinda con la ligereza del que contempla cualquier otra cosa. Con la planeidad del resto de las imágenes del mundo. La arquitectura pertenece al “fondo” cotidiano y no llega a ser “figura” más que para arquitectos y turistas. Sin embargo es el escenario cierto de la vida. Un telón que amplifica las vivencias, hace posible la memoria y vigoriza los actores del mundo. Sus habitantes. Como un traje cósmico que nos retrata, nos protege y nos preserva del olvido.
Espejo, abrigo y memorial. He ahí sus símbolos más profundos.
Etiquetas:
HABITAR
8 comentarios:
10 de enero de 2011
SOBRE EL INSTANTE EN QUE LLEGAN LAS IMÁGENES AL PROYECTAR
Llevamos la cabeza constelada de imágenes. Esas imágenes nos persiguen, algunas con una energía floja que se diluye y desaparece; otras fuertes que perviven y calan como manchas de aceite sobre papel.
Las imágenes afloran cuando se tiene entre manos un proyecto, entonces se enlazan y brotan como hojas frescas tras el invierno. El recuerdo las transforma y la memoria las enlaza, misteriosamente, en el acto de proyectar.
Pero solo se consolidan cuando la inteligencia ha tratado de desentrañar el problema; cuando los ojos han hecho el esfuerzo de mirar como in-fluyen las formas, los programas y las costumbres sobre el lugar; cuando el conocimiento de las circunstancias que lo rodean, se ha hecho un hueco propio que se hace necesario llenar con arquitectura.
Proyectar por medio de un recorrido deductivo directo es útil, pero incierto y tortuoso, según Ludovico Quaroni. Por tanto la llegada a él de las imágenes debe ser agitadora: a salto de mata. En realidad, no es un método de proyectar para darlas cabida lo que exige cada proyecto, sino una respuesta a su propio “estar en el mundo”.
El proyecto no grita por buscar hermandades, ni familias poderosas, ni herencias, ni estilos, ni métodos, ni mucho menos imágenes. Eso son las búsquedas cobardes del autor de turno. El proyecto solo grita por nacer. Como gritan los niños al venir al mundo. Buscando llenar sus pulmones del aire puro de la vida auténtica.
Etiquetas:
FORMATIVIDAD
7 comentarios:
4 de enero de 2011
GIBELLINA
Gibellina fue destruida por un terremoto hace ya más de cuarenta años. Cientos de almas fueron sepultadas bajo los escombros. Los supervivientes se trasladaron, forzados, a un nuevo asentamiento. Aunque durante décadas permaneció casi inhabitado.
En la nueva Gibellina, que no fue nunca una ciudad amada, el arte trató de ser uno de los elementos para la superación de la tragedia. Como un exorcismo, se convocaron a los más importantes artistas italianos en un lugar en apariencia inhóspito, - como todos los asentamientos en segundas nupcias con el lugar-. Se produjo un realojo atípico, donde las esculturas y los edificios convivían con el objetivo de convertirse en un foco de atracción turística y así ser capaces de reactivar la economía del maltrecho pueblo. El alcalde Ludovico Corrao logró a duras penas convencer a la población y a los artistas de semejante aventura. Y a la mafia.
En la nueva Gibellina, que no fue nunca una ciudad amada, el arte trató de ser uno de los elementos para la superación de la tragedia. Como un exorcismo, se convocaron a los más importantes artistas italianos en un lugar en apariencia inhóspito, - como todos los asentamientos en segundas nupcias con el lugar-. Se produjo un realojo atípico, donde las esculturas y los edificios convivían con el objetivo de convertirse en un foco de atracción turística y así ser capaces de reactivar la economía del maltrecho pueblo. El alcalde Ludovico Corrao logró a duras penas convencer a la población y a los artistas de semejante aventura. Y a la mafia.
En los restos de la antigua Gibellina, Alberto Burri fue capaz de conformar una escultura en el paisaje de una belleza sobrecogedora. En esa ruina rehabilitada, moles de hormigón recrean las antiguas edificaciones y manzanas, dejando libres las calles con su pendiente y dimensión primigenia. Recorrerlas es recorrer las tripas de un fabuloso cadáver momificado. Una Pompella invertida. Las dimensiones de esas islas de hormigón, donde bajar la altura de la vista permite recrear las antiguas calles y su vida de pueblo, es una experiencia de arquitectura de primer orden para reflexionar sobre el valor del horizonte, de la continuidad y de la ruina. La influencia en obras como el parque en recuerdo al holocausto judío en Berlín, de Peter Eisenman no es solo tangible, sino podía decirse que la obra de Eisemann es en realidad un doble homenaje: tanto a la tragedia judía, como al Cretto de Burri.
Hoy la nueva Gibellina está a punto de resucitar. Los visitantes y el turismo olvidado están volviendo a un lugar que permaneció abandonado durante décadas pero donde la población joven, lejos ya de la tradición agraria, está encontrando allí nuevas oportunidades. De este experimento aun hoy resultan subversivas dos cuestiones: Por un lado la confianza en el arte como herramienta para formar ciudades. Por otro lado, su optimismo encubierto.
Etiquetas:
CONTEXTO,
HABITAR,
TIEMPO
5 comentarios:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)