11 de marzo de 2019
MEJOR QUE EL ÓCULO DEL PANTEÓN
Cualquiera sumergido en esa pelota de aire y luz que es el Panteón de Roma, no es de extrañar que se sienta sobrepasado. Porque es lo más cercano en arquitectura al sentimiento de enfrentarse al mar.
Aunque a veces, como también sucede con el mar, el clima de los tiempos invite a no fijarse solamente en su grandeza. Hay generaciones, de hecho, para las que el Panteón resulta un espacio extraordinario, pero no tanto por su inmensa redondez, sino por cuestiones que suelen pasar desapercibidas. Así, y aunque doloroso esos mismos tiempos se verían capaces de prescindir de ese descomunal ojo cenital en caso de extrema necesidad. Pero serían incapaces de tapiar su puerta.
En la puerta del Panteón se ve entonces un mecanismo de una maravillosa delicadeza, no solo formal y simbólica. Sin embargo, cuando se prefiere la puerta al resto de sus misterios, como si hubiera que elegir, podemos ver un cambio en la sensibilidad de lo más significativo.
Está claro que la puerta, toda puerta, es la muestra de una contradicción no resuelta. Pero poner allí la atención es subrayar la contradicción mayúscula del acto de entrar. Por supuesto que no solo está el problema de penetrar en un espacio central, sino porque en el caso del Panteón, la puerta da sentido a toda la obra, incluso vale para iluminar por si misma todo su interior. (Como también sucede en el Tesoro de Atreo sin ir más lejos).
En ese sentido las puertas del Panteón contribuyen a la construcción de una penumbra casi inapreciable que resulta muy atractiva para los tiempos que aprecian los matices de lo secundario. En esa puerta se roza un tipo de luz que acompaña al visitante antes de enfrentarle a la sorpresa del rayo de luz interior. La puerta invita a la sorpresa antes que constituirse en la sorpresa misma y he ahí su fuerza invisible. En la puerta percibimos el peso frio del bronce y la masa que rodea al que penetra al interior. Allí, las treinta y dos columnas de casi metro y medio en la base y catorce metros de altura, ocupan más de quinientos metros cuadrados. La luz de norte que entra a través del granito gris y rojo es hermosa y tan necesaria como invisible. A este derroche inapreciable se añade el volumen pesado del pronaos. Es decir, en la puerta se concentra un lujo material desmedido y sin embargo es un lujo que se pasa de largo, que se considera instrumental.
Esa puerta, quizás como todas, ha nacido para ser dejadas atrás. Y a pesar de su tamaño, es insuficiente para epatar a quien entra por ella. Pero su insignificante papel de guía invisible es hoy quien llama nuestra atención contemporánea. Solo una vez al año, durante unas pocas horas, en abril, el óculo rinde homenaje a esa puerta y la ilumina. Como justo pago a su cotidiana invisibilidad.
El resto del tiempo, la puerta del Panteón, con su tenue luz del norte, tímida pero cierta, solo acompaña, como un suave fantasma al interior. Luego nos despide con su contraluz de vuelta al bullicio de Roma. Pero ya distintos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


























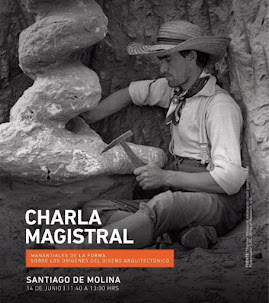




















































































4 comentarios:
Preciosa tu lectura de la inmaterialidad del umbral y la luz y atrevida al cambiar la mirada en torno a un mito. Enhorabuena
Muchas gracias, Juan Manuel.
Un abrazo
La puerta también es el encuentro de dos lógicas geométricas y espaciales. Una especie de concentrado que tiene la responsabilidad de ponerlas en relación. Es el punto de transición entre el pórtico, que es de la ciudad, y la rotonda, que es de otro mundo (¿del cielo?).
Es bonito verlo también como una transición al cielo. Gracias por tu delicada lectura.
Publicar un comentario