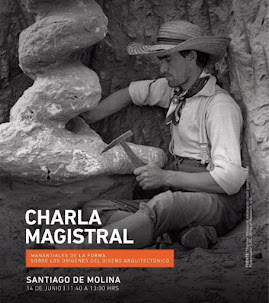Está probado que las inspiraciones místicas resultan a menudo peligrosas. Javier Gomá nos ha recordado que el creador es un ser raptado por las musas: mousóleptos. Cuando la musa se aproxima y nos susurra, su aliento es cálido y deslumbrante. Pero también abrasador.
Lorca empezó a escribir poesía “obedeciendo a unas órdenes categóricas del espíritu”. Sin embargo se encargó bien de diferenciar entre esas musas y el hispánico aliento del duende. Goethe definió algo parecido a ese duende lorquiano mientras estaba escuchando a Paganini: “poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica”.
Desgraciadamente esos seres mitológicos pronto se desvanecen. Es probada su inconstancia pues no persisten en la llamada en ese rapto ni en los sujetos sobre los que insuflan su breve aliento. Tal vez por eso las musas no deben dejarse pasar sin más. Tras su rapto inconsistente deber ser agarradas brutalmente por la cabellera, como se hace con una bestia encabritada y salvaje para no caer al suelo.
No soltar esa cabellera hirviente es la verdadera tarea del creador. Si los instantes iniciales de la arquitectura están mitificados, pues algo rozan que desborda lo humano, es en los estadios intermedios donde se pone a prueba el oficio y la técnica y una extraña fidelidad a ese aliento irrenunciable.
A las dos horas en que Frank Lloyd Wright pergeñó los primeros trazos de la Casa de la Cascada siguieron años en que cada uno de los detalles fueron afinándose sobre el papel y construyéndose con ayuda de cuidadosos artesanos. Si esa obra es empleada para hablar de la excepcionalidad de un comienzo abrumadoramente veloz, sin ese espacio intermedio donde la arquitectura se pule y desbasta, no existiría hoy tal como la conocemos.
La historia de las catedrales es la historia de esos estadios intermedios. Las musas no visitaron las viejas catedrales góticas ni a sus constructores, que no conocieron el instante inicial de una obra que heredaron comenzada y que dejaron sin concluir a sus descendientes. Sin embargo su oficio de arquitectos, persistentes y fieles a una misión asumida como propia, les permitió esos relevos con energías y talento.
La breve construcción del monasterio del Escorial, apenas veintiún años, prácticamente no tuvo más que algún breve momento de inspiración. Juan de Herrera asumió la obra de Juan Bautista de Toledo y puso su mucho talento al servicio constante de la musa de su predecesor. La sabiduría de cada una de las decisiones para la consecución de la mejor obra posible no resta ni un ápice a su autoría ni a su altura como maestro.
Desde los pasos iniciales a la obra construida la cronología se interrumpe por escalones, en ocasiones insalvables y contrarios al creador, por obstáculos de todo orden que pueden llevar todo al traste. En ese instante el rapto de las musas queda lejano. Sin embargo las manos cansadas deben permanecer agarradas a aquella larga, larguísima cabellera, como a la estela de un cometa, o como un agricultor a un arado.
Debe existir algún dios invisible y callado de los estadios intermedios. Es el dios lento y constante de la arquitectura. Un dios apenas compartido salvo, quizás, por la agricultura.



,+Murano,+1943.+Archivio+Storico+Luce.jpg)